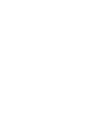Dicen que uno nunca se va a la cama sin aprender algo nuevo. Tenían razón. Hoy he estado esperando, y esperando, y esperando a que mi padre terminara de trabajar, he cogido un metro de esos amarillos y me he puesto a medir todos los muebles de mi cuarto. Sí, todos. Sí, la lámpara también. Lo he medido todo, todo, todo. Mi padre seguía trabajando.
Dejé el metro, y lo cambié por mi reloj de muñeca. Me cronometré para ver cuánto tardaba en llegar desde el salón a la cocina si me arrastraba como un gusano. Luego lo comprobé como cinco veces más porque quería estar seguro de que lo había calculado bien. Mi padre seguía trabajando. Así que lo volví a cronometrar una sexta, esta vez solo rodando. Sí, como una croqueta. Resulta que tardo casi lo mismo pero me choco más.
Aquí llega lo bueno. Aquí llega lo alucinante. Resulta que después de horas, y horas, y horas, y horas esperando, he aprendido a parpadear de manera sincronizada con el reloj del salón, al ritmo del minutero… Lo sé. Ha sido, sin lugar a dudas, lo más estimulante que he hecho en todo el día. Es fascinante lo agónicamente lento que puede pasar el tiempo cuando solo tienes que esperar, y esperar, y esperar, y esperar… Y seguir esperando.